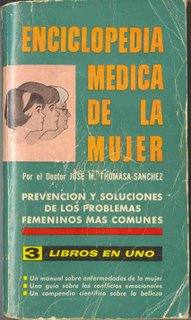–No.
–¿Y del infierno?
–Algo más.
–Mi mama que era santa me contaba el cuento de una estancia muy al norte, más que el Paraguay todavía; se llamaba Los Paraísos y la cuidaba una pareja de puesteros, que se bastaban solos porque allá se daba todo tan fácil que bastaba llenarse la boca de semillas y escupir para tener al otro día un huerto, y las vacas venían trotando al cuchillo cuando usté las silbaba. Una vuelta el patrón viajó a la capital y les dijo que podían comer de todo menos de las dos higueras que daban sombra a la casa, sin darles un porqué. Una yarará que por ahí andaba le dijo a la señora que si comían de los higos serían sabios como el patrón, y ahí nomás mordió uno y le dio de probar al marido. Como avisao el patrón volvió y por las caras vio que habían comido, y los echó al desierto, donde padecieron hambre y sed. Esa primera noche se acostaron bajo las estrellas y cuando se durmieron se encontraron de nuevo en la estancia, donde el patrón sonriendo, sin asomo de enojo, los invitaba a sentarse a una mesa con manteles de hilo blanco, perdices asadas, tortas fritas y vino en jarra. Les explicó que así era porque habían comido de los higos del sol, cuyo néctar dorado da la sabiduría de las cosas del día, y por eso de día estaban condenados a errar a pie por el desierto; pero gracias a que no habían probado la miel plateada de los higos de la luna, a la noche se les permitía, y todo lo que hicieran en sueños era inocente. Pero al despertar se olvidarían de todo, o casi todo, y nunca podrían entender lo que soñaban, porque de esa fruta no habían comido. ¿Qué le ha parecido el cuento, joven Rosendo?
El sueño del señor juez, Carlos Gamerro, 2000.